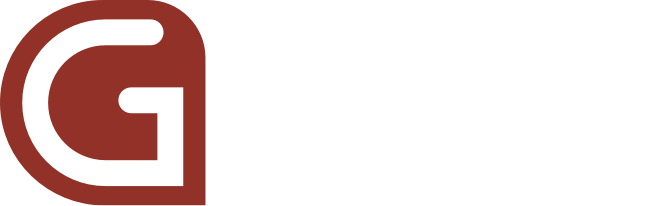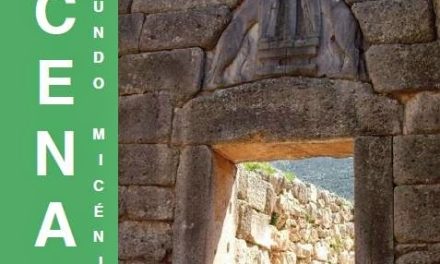Esta semana en nuestro boletín PANORAMA GRIEGO, compartimos con vosotros un relato escrito por el alumno de Filología Clásica de la Universidad de Sevilla, Manuel Pérez Pérez, bajo el título “Memorias de la Hélade”, inspirado en la excursión educativa realizada en Grecia el año pasado.
«Memorias de la Hélade«*
Hace ya un año del viaje a Grecia por parte del alumnado del Bachillerato de Humanidades del Instituto Santísima Trinidad de Baeza, entre los que yo me incluía, junto con algunos alumnos del Instituto Nieves López Pastor de Villanueva del Arzobispo. Este primer aniversario ha traído a mi mente todos aquellos excelentes recuerdos de una excursión que adquirió un tono más gratificante cuando se vio realizada, ya que, hasta el último momento, el elevado precio y la lejanía del destino significaron un grave impedimento que puso en peligro que esta actividad se llevara a cabo. Pero aquella excursión ya es un hecho del pasado y el tiempo ha dispersado a los que participamos en ella. Aun así, siempre me he considerado una persona algo testadura y por ello me niego a que el olvido entierre una experiencia tan bella, razón por la que con estas palabras hago un intento de llevar de nuevo estos recuerdos a la mente de mis compañeros.
Sobrevolando el Egeo: primeras impresiones
El día 24 de febrero de 2017, con el amanecer a la espalda, estábamos subiendo al autobús. Llevábamos una semana conociendo a los otros alumnos por WhatsApp y ninguno de ellos nos defraudó con respecto a su amabilidad y gentileza, aunque, como es normal, unos congeniaron mejor con otros, pero ello no impidió la simpatía y la alegría generalizada. Entre sueños y canciones, un grupo de veinte exaltados muchachitos (dos varones y el resto chicas) en el fondo de un autobús llegamos a Madrid sobre el mediodía. Sólo estuvimos el tiempo justo para coger un apacible vuelo hacia Atenas plagado de charlas entre nosotros y piernas estiradas por el pasillo que molestaban a las azafatas. Sobre las ocho, cuando el sol se zambullía en el Egeo, asomaron unas tímidas luces, abajo en tierra. ¡Habíamos llegado a Atenas! Conforme el avión iba descendiendo, nuestra exaltación era mayor y todos mirábamos por las ventanillas en busca de una Acrópolis sobre la silueta poco definida de la ciudad. Sin embargo, nuestras esperanzas fueron en vano pues el avión aterrizó demasiado pronto como para discernir el bello monumento desde el aire, aunque eso no nos deprimió, sino al contrario, nos llenó de excitación.
Llegamos a un aeropuerto lleno de carteles con palabras ilegibles, pese a nuestro primitivo conocimiento de griego moderno, y poco cuidado, pero la esencia de Grecia estaba allí. Salimos a la noche y el agradable clima nos acogió. Tras un somnoliento trayecto en autobús donde me entretuve buscando una emisora griega de rock, la llegada al centro neurálgico de la ciudad fue recibida con entusiasmo, pese a la escasa visibilidad causada por la nocturnidad. Era palpable el cansancio a la llegada del hotel Titania, que con su majestuoso vestíbulo nos recibió. Recuerdo que una sencilla pero reconfortante cena fría nos esperaba en las habitaciones y que nos encontramos una boda en el comedor cuando fuimos a devolver los platos vacíos. Allí tuve el primer contacto auténtico con la gente griega. Pude sentir la alegría y el amor entre ellos y el buen ambiente que desprenden. Después de percatarnos de que no estábamos invitados a la boda, bajamos al vestíbulo, punto de reunión de todo el grupo e hicimos una escapada a la azotea, desde donde nuestro profesor nos había asegurado que se veía la Acrópolis. No nos engañó. Ahí estaba, engalanada por el dorado que le aportaba la luz de los focos, pareciendo así una majestuosa corona en la cumbre del oscuro monte. Era una visión sobrecogedora que algunos optaron por inmortalizar con una fotografía. Para mí era volver a ver a una vieja amiga (había estado ya aquí el verano del año anterior en un viaje familiar), una amiga que te hacía sentir especial en su presencia y te embargaba con su aire místico. Cuando la terraza cerró, volvimos a nuestros dormitorios para comenzar una tertulia que acabaría de madrugada.
Día primero: de la Acrópolis al Cabo Sunion
El primer día de nuestra excursión amaneció radiante, como si toda Atenas nos diera la bienvenida con alegría. Este tiempo nos acompañó durante toda la jornada, lo que favoreció el disfrute al completo. Nuestra primera visita estaba más que claro: íbamos a subir a la Acrópolis. Volvía a recorrer las calles que un verano anterior estaban abarrotadas e incluso congestionadas. Pero en esta estación del año el número de turistas era mínimo, lo que hacía la inmersión en aquel ambiente mucho más fácil. La poca cantidad de turistas se hizo notable, favorablemente, en la subida a la Acrópolis, pues lo que bajo el fulminante sol de agosto parecía una colmena en pleno ajetreo, entonces era un camino tranquilo y poco transitado. Por supuesto las fotografías fueron constantes desde el inicio de la visita hasta el último minuto, pero yo, que ya había hecho decenas de fotos de aquel sitio en verano, me deleité con su visión sin ninguna pantalla de por medio. Finalizada la subida, lo primero que nos encontramos fue el glorioso Partenón. Aquel colosal templo causó una ola de admiración entre todos, independientemente de si lo habíamos visto antes o no.
Embobados, todos recorrimos el resto del recinto, siempre con un ojo puesto en el gran monumento central y disfrutamos de las maravillosas vistas que aquel lugar milenario nos proporcionaba. Luego, muy a nuestro pesar, nos vimos obligados a abandonar aquel espléndido sitio para continuar nuestro itinerario, sin embargo, aquel momento quedó grabado en lo más profundo de la mente de todos.
![Vista de la Acrópolis por la colina del monte Licabeto [créditos fotográficos: Agencia de noticias griega ANA-MPA, Παντελής Σαίτας/ Pandelis Setas] Acropolis 2](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Acropolis_2.jpg)
El siguiente destino se encontraba en las faldas del monte donde se situaba la Acrópolis, por donde una vía peatonal circundaba esta elevación y la conectaba con el monte Filopapo y el barrio histórico de Plaka, conformando así el centro histórico de Atenas. Pegados a esta vía se encontraban todo tipo de edificios, desde bares donde los souvlakis, una comida tradicional muy parecida al pincho de carne español, te pueden salir por casi trescientos euros, hasta edificios gubernamentales, iglesias o el Nuevo Museo de la Acrópolis, adonde nos dirigimos. Aquel inmenso edificio, erigido sobre unos restos arqueológicos, atacaba con modernidad el casco antiguo en el que estaba situado, pero no era dañino a la vista, sino que se incorporaba con normalidad en el conjunto de fachadas, a pesar de las características que lo hacían diferente. En cierto modo era una representación de la propia Grecia: una nación que se incorporaba, buscando pasar inadvertida, entre el resto de los países europeos, pese a ser tan diferente de las naciones del norte de Europa que ahora mandan en la Unión. Pero aquella cáscara construida en el siglo XXI estaba repleta de los más antiguos objetos hallados en la Acrópolis y sus cercanías. Cada reliquia era más asombrosa que la anterior y dejaba clara la pasión de los griegos por su pasado, como nos transmitió nuestro guía, Andreas Frónimos.
![Puesta del sol en Cabo Sunion, Templo de Poseidón [créditos fotográficos: Agencia de noticias griega ANA-MPA, Louisa Gouliamaki] TemploPoseidon.CaboSunion](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/TemploPoseidon.CaboSunion.jpg)
Una vez finalizada la visita al museo y pagada una desorbitada cuenta por la comida, nos subimos de nuevo al autobús frente a la estatua de Melina Mercuri para dirigirnos al cabo Sunion, al sur de la capital. El trayecto fue tranquilo. Transcurrimos junto al mar mientras el sol iba descendiendo muy lentamente. Bajamos del vehículo y lo primero que vislumbramos fue un solitario y majestuoso templo dedicado a Poseidón, erguido frente al mar, plantándole cara a las olas. Subimos hasta aquella estructura y observamos, embargados por la magia del lugar, la puesta de sol. Al fin, cuando la oscuridad de la noche bañó aquellas columnas, volvimos a la ciudad y, tras una cena al puro estilo griego (para algunos, porque otros prefirieron los macarrones), dimos un paseo con los profesores hasta llegar a la plaza Monastiraki, en pleno barrio de Plaka. Tras este paseo, finalizamos el día con la habitual tertulia de los alumnos.
Día segundo: ¿Quién iba a decir que en Atenas había un foro romano?
Al día siguiente, contra todo pronóstico, el tiempo se presentó lluvioso y frío, pero no nos impidió visitar el Museo Arqueológico Nacional (que estaba de aniversario y lo celebraba con una exposición monográfica sobre Odiseo), la Universidad Politécnica, la Biblioteca Nacional, la Academia, la catedral católica, el cambio de guardia de los evzones enfrente del Parlamento griego y nuevamente el barrio de Plaka. El barrio era una maraña de calles abarrotas, llenas de vida y colores, inmersas en un simpático ambiente propiciado por unas comparsas de carnavales. Allí visitamos el antiguo foro romano del que no quedaba mucho a excepción de la Torre de los Vientos, una estructura tan bella de la que sinceramente se me hace difícil recordar su función exacta.![La Torre de los vientos también conocida como “Aérides”, en el barrio de Plaka [créditos fotográficos: Agencia de noticias griega ANA-MPA, Μαργαρίτα Κιάου/ Margarita Kiau] Aerides Plaka](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Aerides_Plaka.jpg)
![La Torre de los vientos también conocida como “Aérides”, en el barrio de Plaka [créditos fotográficos: Agencia de noticias griega ANA-MPA, Μαργαρίτα Κιάου/ Margarita Kiau] Aerides Plaka](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Aerides_Plaka.jpg)
Una vez completados todos los lugares a visitar en aquel día, nuestros profesores, tras llegar de nuevo hasta la plaza de Monastiraki, nos proporcionaron unas horas libres que podíamos invertir en lo que deseásemos. Las opciones no eran muy prometedoras, a mi parecer, ya que oscilaban entre comprar souvenirs o buscar un local para la comida. Ante esta situación decidí escindirme del grupo y poner a funcionar mi sentido de la orientación. Éste me llevó por la vía peatonal que antes mencionaba y me condujo hasta los restos del templo de Zeus, hasta la plaza Sintagma y, por último, hasta el monte más alto de Atenas, el Licabeto, cuyo nombre significa “colina de los lobos”. Tras una subida que se me hizo eterna, en la cima me esperaba una modesta pero bonita capilla ortodoxa con su campanario y un olivo. Las vistas eran maravillosas. Descubrí entonces que Atenas era inabarcable pues se extendía en todas direcciones hasta fundirse con otros municipios. También descubrí que la gente subía allí para desconectarse del bullicio de la ciudad y reflexionar ya que el silencio en aquella altitud era perenne. Yo, probablemente sin saberlo, había subido allí por la misma razón. Una llovizna, que paulatinamente se incrementaba, me disuadió de la idea de quedarme allí el resto del día, por lo que bajé y emprendí el regreso para encontrar a mis compañeros. En el poco tiempo que pasé con ellos descubrimos otras calles del barrio y compramos souvenirs, algo absurdo comparado con la belleza de ver la Acrópolis en persona y no dentro de una bolita de cristal.
Día tercero: a Micenas y Epidauro con Melina
El tercer día también se presentó con una lluvia inicial que cedió en cuanto subimos al autobús y dejó paso a un ambiente fresco y soleado el resto del tiempo. Aquel día nuestro objetivo inicial iban a ser varias islas ubicadas en las costas cercanas a Atenas pero, debido a la traicionera situación del mar en aquellas fechas, se desechó la idea durante la planificación del viaje. Así pues, nuestro nuevo itinerario, bajo la guía de nuestra sexagenaria y misteriosa Melina, se basaba principalmente en el recinto arqueológico de Micenas y el teatro griego de Epidauro. Sin embargo, esto no impidió hacer una parada muy agradecida a nuestro paso por el canal de Corinto, una estrecha y profunda brecha artificial por la que los barcos llegaban desde el Golfo de Corinto hasta el Mar Egeo. Tras el descanso y la contemplación del canal, con su obligada fotografía, continuamos nuestra ruta por un paraje montañoso plagado de pinos que recordaban las ideas idílicas de los Alpes. Entre varias de estas montañas llegamos por fin a la antigua ciudad de Micenas, hogar del mítico rey Agamenón, destructor de Troya, de la que en la actualidad sólo quedan ruinas. Aquella fortificación fantasmal abrigada por las montañas encerraba, como casi todos los monumentos en Grecia, un aire misterioso y nostálgico. Caminamos por los mismos caminos por los que el gran monarca que aparece en la Ilíada lo hizo y, además, hicimos nuestros guiños a películas que allí habían sido rodadas (aquella escena de la reina Clitemnestra gritando el nombre de su hija Ifigenia en el film de Cacoyannis).
![Teatro de Epidauro [créditos fotográficos: visitgreece.gr] Asklepios epidaurus 560a](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Asklepios_epidaurus_560a.jpg)
Cuando acabamos de disfrutar de aquel antiquísimo palacio y de una rápida visita a la Tumba de Atreo, llegamos hasta el pueblecito actual, donde comimos. Y aunque la comida no fuese lo mejor, cerré muy fuerte los ojos y dejé grabada en mi mente la imagen de mis compañeros sentados en una mesa charlando y riendo mientras la luz del sol se filtraba dorada entre las cristaleras. Tras la comida, dejando atrás las ruinas de Tirinto y Nauplio, embellecida por las cometas del “lunes blanco”, viajamos hasta Epidauro, una especie de santuario de medicina de la antigua Grecia que destaca por su teatro griego casi intacto. En aquellos páramos rodeados de pinos exploramos el lugar y algunos se atrevieron incluso a cantar en el centro de la orchestra con no muy buenos resultados. Luego subimos nuevamente al autobús que nos llevó hasta Atenas y nos alejó de aquellos fantásticos lugares tal vez para el resto de nuestras vidas.
Esa misma noche un pequeño grupo se fue con los profesores de paseo por la calle Hermú, otro se unió a un estudiante español de nuestra ciudad (que disfrutaba de una beca Erasmus allí mismo) a aventurarse en la noche ateniense y un tercer grupo, en el que yo era el guía, tomamos el metro y visitamos una vez más Plaka, sitiada por un frío nocturno del que ni siquiera me percaté. A la vuelta, el grupo inició una de esas tertulias en una de las habitaciones que se disolvió sobre las cuatro de la madrugada.
Cuarto y último día: Un adiós muy difícil de pronunciar
El último día Atenas nos volvió a enseñar un sol radiante. La lluvia había dado una tregua que nos permitía aprovechar las pocas horas que nos quedaban en el país. El único plan de la mañana era desayunar en el hotel, hacer las maletas y realizar comprar de última hora. La sombra de la vuelta a casa nos hacía sentir tristes y desganados, pero este último tiempo libre lo aprovechamos un grupo de compañeras y yo para subir al Licabeto acompañados por el buen tiempo. Una vez arriba, me despedí de Atenas. ![Licabeto, Atenas [créditos fotográficos: Agencia de noticias griega ANA-MPA, Παντελής Σαίτας/ Pandelis Setas] Licabeto.Atenas](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Licabeto.Atenas.jpg)
![Licabeto, Atenas [créditos fotográficos: Agencia de noticias griega ANA-MPA, Παντελής Σαίτας/ Pandelis Setas] Licabeto.Atenas](http://panoramagriego.press.mfa.gr/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Licabeto.Atenas.jpg)
A las cuatro de la tarde volvíamos a estar en el aeropuerto heleno y volamos de regreso a Madrid, donde un cielo negro, frío y lluvioso invitaba a volver de nuevo a las costas soleadas de la región ática.
Como confesión personal diré que este viaje significó para mí un punto de inflexión con respecto a mi futuro como estudiante, pues me ayudó a decidir que quería estudiar más a fondo las lenguas clásicas mediante una carrera universitaria. Además, me hizo ver lo diferentes que son los países europeos y mediterráneos entre sí, pese a pertenecer a un mismo continente o estar bañados por el mismo mar. También me hizo comprender el modo de vida griego, más despreocupado y centrado en disfrutar al máximo los bellos momentos, lo que va a contracorriente de la cultura occidental actual en la que la población únicamente vive para trabajar. Éste es un viaje que abre los ojos no sólo en cuanto a la cultura sino también en cuanto a los aspectos sociales tan diferentes a los propios. Es un viaje que volvería a hacer mil veces más y albergo la esperanza de que no se deje de proponer debido a las causas económicas o de otra índole. Sólo puedo dar las gracias a todos aquellos que hicieron posible que este viaje fuese tan especial. A mi profesor Alejandro, ¡por muchos más dolmades juntos!, a Teresa y Braulio, los dos profesores del instituto IES Nieves López Pastor de Villanueva del Arzobispo que nos acompañaron y soportaron durante la estancia en Grecia y a mis compañeros de viaje y de clase de segundo curso del Bachillerato de Humanidades, a los que ardo en deseos de volver a ver…
*Relato escrito por Manuel Pérez Pérez, alumno de Filología Clásica de la Universidad de Sevilla.
Etiquetas: Arqueología | cultura | educación | Historia | Literatura | Turismo