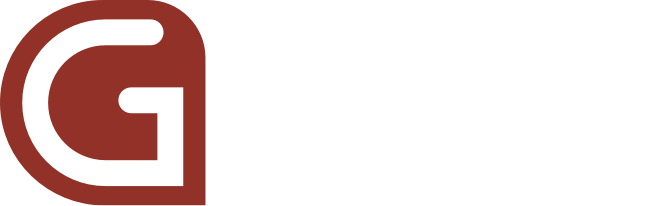Atardece en la colina del Areópago. Aquellas piedras resbaladizas y eternas fueron testigo de los desvelos del predicador de Tarso que, abatido y desencantado, pensó en no regresar jamás a la ciudad para hablar de aquel Dios desconocido al que los atenienses, sin saberlo, rendían culto como a uno de tantos. Al fondo, tras las cabezas de unos hombres sumidos en sus elucubraciones filosóficas, resplandecía más bello que nunca el Partenón. ¿Quién le iba a decir al pobre Pablo que, con el transcurrir de los siglos, su Palabra iba a prender con tal fuerza que incluso superaría a la belleza de la propia Acrópolis? Esta Palabra, que se había encarnado, humillado y anulado, se convertiría en fuente inagotable de esperanza, de alegría y de vida eterna.
Aquello que los atenienses llevaban buscando desde hacía siglos sentados en las frías gradas de los viejos teatros y mirando al cielo impotentes, se les ofrecía gratuitamente por boca de un extranjero, de un desconocido. ¿Cómo se verían liberados de sus pasiones? ¿Tendría su vida alguna solución? ¿Habría algún dios allá en lo alto del Olimpo que se abajase a contemplar su angustia y a responder a sus plegarias? Todos ellos necesitaban purificar sus almas, cobrar nuevo aliento, atisbar un rayo tenue de luz que les animase a seguir viviendo. Pero sobre el escenario no veían más que actores falsos que escondían su verdadera identidad tras unas máscaras que deformaban la realidad. Las tragedias les recordaban sus propias frustraciones y sus experiencias más amargas. Sólo la belleza de unos versos conseguía a duras penas despertarlos de su eterno aletargamiento y vislumbrar muy de lejos su propia liberación.
Se habían confabulado contra el mismísimo Sócrates. Él, que no cobraba por sus enseñanzas, que se desgastaba en cada conversación como si se tratase de un doloroso parto –porque se jugaba la vida de tantos seguidores y los quería conducir hasta la verdad-, él, que se empeñó en no dejar nada escrito –para que la letra muerta no ahogara el espíritu de la palabra siempre viva-, él, maestro de tan grandes filósofos y amante de su ciudad y de los hombres, él no se negó a morir, pensando que este acto podría ayudar a otros a convertirse de sus errores. Pero su hazaña no tuvo aparentemente ninguna consecuencia. Sólo vacío y silencio. Entonces, cuando sus propios poetas intentaron alzarse contra la corrupción que da el poder político, denunciando las masacres, los actos de violencia gratuitos y la maldad que reside en todo ser humano, ellos volvieron a levantarse de las gradas del teatro para asesinarlos sin piedad. Hicieron que pareciera un fatídico accidente, pero saltaba a la vista que no podía tratarse de una extraña coincidencia. En un mismo año aparecieron muertos el viejo Sófocles, asfixiado mientras recitaba unos versos de su Antígona, y Eurípides, supuestamente devorado por unos lobos enloquecidos. Por fortuna sus tragedias han llegado hasta nosotros intactas, sin manchas de sangre y con una fuerza renovada. A través de sus versos descubriremos que el hombre no ha nacido para sembrar odio sino para vivir en el amor, que las guerras son siempre injustas, estériles e innecesarias, que nadie se ocupa del más débil, que el corazón del hombre no se llena con cosas vanas porque es insaciable, que cada vida tiene una trascendencia inimaginable, y, lo más importante, que para todo hay una solución.

Atardece en la colina del Areópago. Han transcurrido muchos siglos desde que ocurrieron aquellos acontecimientos, pero hoy, igual que entonces, el poder sigue corrompiendo al hombre. El hombre sigue siendo el mismo. No ha inventado ningún pecado nuevo. Los padecimientos, los complejos, las envidias, las rivalidades, la enfermedad, la vejez y la muerte siguen ahogando el corazón de cada generación, haciéndonos dudar del amor y de la existencia de Dios. La diferencia puede que radique solamente en esta parafernalia vacía de las nuevas comunicaciones, de las redes sociales y de los avances técnicos, que, en vez de hacernos más humanos, muchas veces se vuelven contra nosotros mismos. Puede que alguien esté muy interesado en no hacernos pensar, en anular nuestras mentes para que desistamos definitivamente de plantearnos qué es lo bueno y lo bello, dónde está la verdad y dónde la mentira.
Sobre las frías rocas, con la Acrópolis como escenario, unos adolescentes se sientan a apurar unos cigarrillos cutres que acaban de liarse y a beberse un litro de cerveza del supermercado más barato. Entre risas y tacos hacen como que conversan, cuando en realidad sólo están matando el rato, porque el tiempo les está matando a ellos. La inmensidad de la ciudad a sus pies, como si fuera un monstruo mitológico, les recuerda que estamos en crisis, que probablemente no encontrarán trabajo, que sólo si se van de sus casas y emigran a lo mejor encuentran un futuro mejor. La religión les trae sin cuidado, los estudios hace tiempo que los han abandonado, se contentan con ir tirando, aprobando cada evaluación pero sin poner pasión ni gastar tiempo en formarse y en aprender cosas nuevas. Son capaces de realizar una pintada sobre cualquier templo de la Acrópolis porque llevan años anestesiados y ya ni el arte parece tocar su fibra sensible. Están hartos de museos, de mitologías y de cuentos chinos. Su máxima preocupación no es ni siquiera qué cenarán esa noche sino si habrá wifi gratuita en un lugar cercano para poder conectarse, porque esa es la única vida que conocen. Es la triste radiografía de esta sociedad de la que absolutamente todos formamos parte. Y es que esta aldea global nuestra está herida de muerte. Los jóvenes por jóvenes y los viejos por viejos, al final nadie se escapa de esta cruda realidad. Quizá la única diferencia es que algunos mayores no controlan el teléfono móvil ni saben qué demonios hace una tablet, y que por prescripción médica hace tiempo que dejaron el tabaco y el alcohol.
¿Qué ha sido de aquel esplendor de la Grecia Clásica? ¿Dónde están esos grandes sabios y oradores? ¿Tantas horas malgastadas en busca de la verdad para llegar a esto? ¿Y los maravillosos textos de las tragedias griegas? ¿Tan poca cosa hemos aprendido de ellos? ¿Se murió por fin San Pablo y con él todas las estupideces que largaba por esa boca suya, o ha resucitado, junto a Aquél a quien perseguía de joven, y está intercediendo para que la Palabra siga produciendo fruto en el corazón de los hombres?

Atardece en la colina del Areópago mientras yo aquí, en mi casa, remato las tareas del día, pensando ya tan sólo en la hora de la cena y en irme pronto, si puedo, a la cama. Me detengo un instante y me pregunto: ¿puedo cambiar yo el mundo? Alguien me podría decir que plantearse eso es de presuntuosos, pero quizás no lo sea tanto. ¿Y si desempolvo los antiguos libros que tengo por ahí olvidados? ¿Tendrán algo que decirme todavía? Pues resulta que sí. Los textos, aunque sean letras muertas, no han perdido ni su fuerza ni su belleza. ¿Y si escucho una vez más la Palabra? ¿Tendrá poder para hacerme cambiar de vida? Indudablemente, y a la vista está, quieran o no quieran verlo los demás. Porque la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y a mí, al acogerla, me ha dado una nueva condición, la de hijo de Dios. ¿Y si el arte viene a mí y llama a mi puerta? ¿Seré capaz de aprovecharlo o estaré ya demasiado anestesiado para gozar, padecer y sentir? ¿Es tarde ya para replantearse las cosas, para comenzar a pensar? Ni mucho menos. El arte sigue ayudándome, metamorfoseado de mil maneras diferentes, esperándome a cada esquina y planteándome una y mil veces el maravilloso enigma de la vida.
Atardece en la colina del Areópago. Mañana viviré un nuevo día.
Alejandro Valverde García.
Etiquetas: cultura